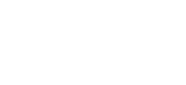Vamos del dolor a la aceptación, de la soledad a la alegría del nido vacío.
“Los hijos son como los frutos. Si los arrancás antes de tiempo se vuelven ácidos.
Si los dejás demasiado tiempo, puede ser demasiado tarde”
María Silvia Dameno
Escrito por: Tere Díaz
Tiempo de lectura 8 minutos
Adentrarse en el tema de la maternidad y la paternidad con sus connotaciones de “natural y sagrado”
se antoja intocable asumiendo que el amor paterno y materno “todo lo puede y todo lo soporta”, y no…
Vivimos una época de avasalladora transformación y no queda excluida en este acelerado cambio la relación entre padres e hijos.
Si bien hace un par de siglos las relaciones paterno filiales se estudiaban poco en la premisa de que a los hijos a temprana edad,
se les adiestraba en la ocupación de los padres –para colaborar en la producción y sobrevivencia familiar- y se les concertaba el matrimonio -para acrecentar la familia y asegurar la continuidad de la tribu- , hoy las cosas se han tornado no solo diferentes sino complejas:
ni todos los hijos se casan, muchos cuestionan el tener hijos, y otros tantos ni les preocupa – o ni pueden – abandonar el hogar.
¿Será entonces que los padres estamos menos listos para dar por terminada nuestras funciones de crianza?
Olivia Tena, socióloga e investigadora de la UNAM, en su libro “Cuando los hijos se quedan” nos muestra que las condiciones actuales han cambiado:
la independencia económica en un mercado individual y libre se dificulta, la adolescencia en un mundo posmoderno y errático se prolonga, y la vida en la cuna familiar como “oasis” para el afrontamiento de los problemas de la vida se extiende.
Aún entendiendo estos factores, no podemos negar que existen rasgos familiares que dificultan que los hijos construyan una vida propia fuera del hogar cuando lo desean y lo requieren.
Esta prolongación de la vida familiar correlaciona a veces con la postura, creencias y crianza de algunos padres y madres en relación a sus hijos.
Si bien el “nido vacío” implica un cierto duelo por la pérdida de la convivencia diaria, el “nido sobrepoblado” conlleva una serie de desencuentros por la estrecha interacción de miembros adultos que quieren su espacio y su libertad.
¿Qué condiciones dificultan que los hijos “vuelen del nido”?
-
Que los padres definan su identidad con base en su paternidad,
por tanto sin hijos a quiénes educar ¿quiénes son?.
-
Que los padres hagan de sus hijos su proyecto de vida,
y por tanto que el significado de su futuro esté dado por sus hijos como parte central de él.
Así, tanto la vida diaria como los proyectos de cualquier orden económico (social, laboral, de esparcimiento), tienen sentido si los hijos forman parte de los mismo.
-
Que los padres, ante la imposibilidad de haber realizado sus propios sueños,
se empeñen en que sus hijos, de forma vicaria (y a veces velada) logren lo que ellos mismos no pudieron acometer.
-
Que los padres, no habiendo superado las propias historias de sufrimiento,
los sobreprotejan al punto de limitarlos o inutilizarlos para hacerse cargo de sus propias vidas.
-
Padres con un apego muy ansioso o inseguro,
que nunca confirmen suficientemente a sus hijos para generarles seguridad personal.
-
Padres con necesidad de mostrar permanentemente que tienen la razón
y que son superiores a sus hijos señalando su incompetencia ante los desafíos básicos de la vida.
¿Cómo criar hijos independientes?
-
La emancipación de los hijos ha de iniciar desde que nacen.
Se empieza a soltar haciendo los movimientos de transición propios de cada etapa evolutiva:
desde cambiarlos del cuarto de los padres a su habitación, hasta dejarlos cometer errores de acuerdo a su edad y características.
- Permitir que afronten los desafíos propios de cada edad,
sin poner en riesgo su integridad física y emocional, y acompañarlos a gestionar soluciones oportunas, es una forma de facilitar su movimiento a la autonomía.
-
No renunciar como padres a un proyecto de vida personal
aunque este se detenga temporalmente o cambie de ritmo durante la crianza: generar significados de vida más allá de la paternidad o maternidad hará de la educación de los hijos una tarea importante y trascendente pero no la única fuente de sentido vital.
- Si se tiene pareja, sea o no progenitor de los hijos,
construir espacios al margen de ellos para diferenciar los roles de pareja de los roles de padres.
Si bien es difícil hacer una clara división de los momentos y espacios dentro de la convivencia doméstica, si se puede asignar actividades, lugares y tiempos propios para la pareja donde los hijos no participen.
- Gestionar los problemas de pareja sin triangular a los hijos como medio de escape al afrontamiento de los dilemas conyugales,
estrategia que sobre carga al hijo y lo atrapa entre los padres.
- Trabajar las propias ideas erróneas o patrones generacionales sobre lo que es ser un buen padre o una buena madre.
Con frecuencia actuamos ideas culturales sobre la entrega incondicional, el sacrificio y la abnegación, sobre todo dentro del rol materno.
- En una cultura que sobrevalora el confort, el bienestar y evitar el dolor,
hemos de dejar de ver a los niños como seres indefensos a quienes hay que evitar todo malestar y sufrimiento a cualquier costo.
- Desmarcarse de la competencia entre otros padres y madres de “criar hijos perfectos”. Es común las comparaciones sobre quién es y quién hace mejor su papel poniendo a los hijos en la “mira” no solo de los propios padres,
sino de la sociedad para mostrarlos como “trofeos” de un logro personal.
Del mismo modo, evitar los juicios y prejuicios sobre los comportamientos de los demás ya que cada caso de paternidad implica historias, desafíos y condiciones diferentes como para poder generalizar lo que es “un buen resultado”.
-
Lograr como padres la propia autonomía –de pareja, familiar, económica, emocional, social,
que nos permita vivir como deseamos con base a una propia escala de valores. Este nos permitirá predicar con el ejemplo más que con la retórica. Favorecer la independencia de nuestros hijos es propiciar la propia autonomía.
-
Renunciar a expectativas de retribución.
Un buen hijo no es aquel que nos devuelve lo que le dimos: la función de educar es como una cascada donde el agua fluye hacia abajo y nunca regresa a su origen; si el chorro de agua es suficientemente bueno algo de brisa humedecerá el entorno y no más.
Ser padre es dar y confiar en que lo dado dará fruto con los hijos de nuestros hijos, o en los proyectos con que ellos impacten a su entorno.
-
No dejarnos arrollar por los roles materno-paternos, por tanto retomar nuestra identidad de hombre y mujer.
Dejar ir a nuestros hijos no significa ni que dejen de importarnos, ni renunciar a un amoroso vínculo filial. Dejarlos ir implica construir una nueva forma de relación que si bien en un principio genera cierto vacío físico y emocional, permite actualizar el vínculo y favorecer el crecimiento tanto de los padres como de los hijos.
Esta transición si bien tiene sus dolores, es una etapa más que no implica ausencia, ni abandono sino presencia actualizada e interdependencia deseada y equilibrada
Que nuestros hijos se independicen, al final, da cuenta de que hemos hecho las cosas bien.
“La decisión de tener un hijo es trascendental.
Supone decidir para siempre vivir con tu corazón revoloteando fuera de tu cuerpo”.
Elizabeth Stone, La oveja negra